EL SÍNTOMA Y EL TIEMPO DE UN ANÁLISIS
ANASAGASTI LOZANO José Ignacio
El síntoma psiquiátrico, homólogo en su estructura al de las otras especialidades médicas, tiene el estatuto de un signo. Pero, ¿signo de qué? : de una enfermedad. Y aquí encuentra la psiquiatría su primera dificultad. ¿Algún investigador ha descubierto la "causa" de la esquizofrenia? ; ¿alguien tiene todavía la esperanza de que se llegue a localizar la "lesión" de la histeria o de la neurosis obsesiva?. La respuesta es negativa. Y el motivo no es contingente sino estructural. En la clínica tenemos que confrontarnos, no con un organismo biológico, sino con un Sujeto que habla y que desea. Por este motivo, en una primera aproximación, se puede ubicar el síntoma en el espacio donde la palabra intersecta con el deseo(Fig.1).
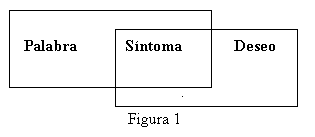
El síntoma es "síntoma" de esa doble servidumbre del sujeto humano: del orden simbólico y de su condición de deseante.
¿Cuál es el límite que marca la frontera entre la clínica psiquiátrica y la psicoanalítica?. En la primera, el sujeto que tiene la "última palabra", la palabra decisiva, encarnada en la autoridad y el poder para establecer un diagnóstico, es el psiquiatra. En la clínica psicoanalítica, la potestad y la legitimidad para marcar la dirección de la cura le son conferidas al discurso del analizante, por medio del acto en que el analista transmite la "regla fundamental": "asocie libremente... diga todo lo que se le ocurre". Esto implica que la lógica del acto analítico es la de una estructura triádica, compuesta por tres lugares: el del analista, el del analizante y el del inconsciente como Discurso del Otro. Pero para que la "silla" de la subjetividad se sostenga son necesarias cuatro patas, siendo la cuarta, "una-pata-en-falta"-el lugar de apoyo del deseo-(Fig. 2).
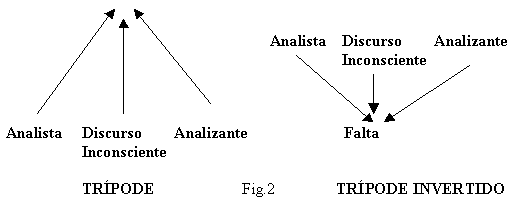
Esta estructura triádica, con ese elemento de "más" o de "menos" que es la falta, nos llamará en las encrucijadas de la clínica psicoanalítica y los desfiladeros de la subjetividad. Se trata del factor decisivo para orientarse en el campo de la interpretación. Un varón que padece una paranoia, comenta en el Hospital de Día que el fin de semana "lo ha pasado muy mal". ¿Por qué?. Escuchaba unas "voces" "que le torturaban"; que describe como "<<voces>> que le picaban". ¿Cuál es el síntoma?. No se trata solo de la "sonorización del pensamiento", la alucinación auditiva, sino del texto simbólico que nos transmite este paciente. Texto en el que las "voces" adquieren una función significante; y lo que se predica de ellas-"que le pican"-le concierne con relación a su lugar de sujeto. Pero más allá, hay "Un-sujeto-que-dice-que-<<unas voces le pican>>". Autentificar el lugar del sujeto de la enunciación, desde donde se dice el discurso, es lo único que permite concebir que una intervención psicoanalítica podrá cambiar su posición subjetiva.
La clínica psicoanalítica-que tiene su fundamento en el
inconsciente y la transferencia-la podemos definir como la clínica
de los "decires" y los "dichos" de un sujeto. Sujeto
inscripto en una estructura edípica, vincular, de deseos. Pero
con un matiz esencial: que ese mismo sujeto se haga responsable de esos
"dichos", de los que no es el autor. Esta cuestión de
la "responsabilidad" introduce la clínica en una dimensión
ética, que ya estaba en el origen del psicoanálisis. Por
ejemplo en el abandono por parte de Freud de la hipnosis, que vela la
pregunta por el deseo que causa el discurso.
Freud nos lega su herencia bajo la forma de una "consigna",
que tiene una resonancia de los presocráticos: "Wo Es war
soll Ich werden"; que Lacan lee: "Donde Eso era, Yo como Sujeto
del Inconsciente, debo advenir". En esta frase se anudan un deber
ético y una deuda simbólica. Lacan en "Función
y Campo de la Palabra y del Lenguaje en el Psicoanálisis"(1953),
sitúa el dominio específico del psicoanálisis:
"Sus medios son los de la palabra en cuanto que confiere a las funciones del individuo un sentido, su dominio es el del discurso concreto en cuanto campo de la realidad transindividual del sujeto, sus operaciones son las de la historia en cuanto que constituye la emergencia de la verdad en lo real".
Otro caso. El de un chico joven que empieza con un delirio persecutorio, en el que "era acusado de tráfico de drogas y la policía le vigilaba". Posteriormente unos "psicólogos que le hablan y quieren curarle", se le introducen en la cabeza. Estos "psicólogos" han formado una "red de comunicación" con sus padres y otras personas. Estando ingresado en el hospital, se dirige insistentemente a su psiquiatra para hablarle de los "psicólogos". Pero percibe que el psiquiatra le pone "caras raras"; a la vez que le dice que "eso es imposible". En vista de lo cual, el paciente decide negar el síntoma para así irse de alta cuanto antes. Estando ya de alta, le confiesa el tema de los "psicólogos" a un amigo, que le responde con estas palabras: "No te preocupes, si los <<psicólogos>> te son útiles ya desaparecerán cuando hayan cumplido su función". Dice Lacan: "toda palabra llama a una respuesta". Es evidente que en este caso el psiquiatra no responde al llamado del sujeto y en cambio su amigo sí que lo hace. Por esto nos preguntamos: ¿qué es responder a la palabra? ; ¿cuál es la "buena interpretación?" : en primer lugar, aquella respuesta capaz de conjeturar una verdad en el llamado del sujeto, como la del amigo. En segundo lugar, la que reenvía al sujeto al lugar de su discurso, allí donde podrán resolverse los enigmas y las preguntas que le plantea su condición subjetiva. ¿Cómo se expresa una respuesta de ese orden en la transferencia, a lo largo de la cura?. Bajo la forma de un enunciado de esta especie: "Has dicho la verdad" ó "Algo ha hablado en ti". En estas "respuestas", que tienen el rango de una interpretación porque apuntan al lugar de la Ley, el sujeto es citado en el punto de la enunciación; allí donde se pone en acto la causa inconsciente. Con la psicosis nos encontramos en ese límite donde la Ley no pudo ser transmitida o recibida.
Para terminar, propondré tres cuestiones para el debate:
I)Si la interpretación del síntoma es posible, esto se debe a que el síntoma es ya en sí mismo una "protointerpretación". Porque el síntoma ha atrapado en sus redes significantes la cifra-la "x"-del deseo, una promesa de desciframiento podrá advenir en la transferencia. Esto es aplicable para la neurosis, la perversión y la psicosis si el sujeto pone en juego su deseo, si está dispuesto a pagar; ¿a pagar con qué? : ante todo con palabras.
Freud escribe en "Construcciones en Psicoanálisis"(1937):
"Así como nuestra construcción solo es eficaz porque recibe un fragmento de experiencia perdida, los delirios deben su poder de convicción al elemento de verdad histórica que insertan en lugar de la realidad rechazada".
Aquí Freud marca la correspondencia entre aquello que está en el lugar de la causa del acto analítico-la "experiencia perdida"- y la "verdad histórica" que retorna en el síntoma. ¿Esas "voces que pican" y esos "<<psicólogos>> que hablan", no intentan restituir alucinatoria o delirantemente la "experiencia" de una pérdida constituyente para la que no hubo lugar?. Por lo menos cabe un tiempo y un espacio para una apuesta.
II)El psicoanálisis no rechaza la dimensión de la curación, pero no es una psicoterapia. Se puede plantear con tranquilidad que es una "terapéutica", en el sentido de que emplea unos "medios"-los de la palabra-para conseguir un "fin"-el del análisis-. Pero no es una terapéutica "salvaje", en la que intervendrían medios puramente imaginarios sin ningún anclaje en lo simbólico. Es una terapéutica que, al desplegarse a lo largo de las vías de la palabra, solo sostiene su eficacia en un sometimiento radical a lo real de la estructura del sujeto. Se puede afirmar que hay "cura", si en la "cura" se sigue inflexiblemente la dirección que marcan los significantes de la estructura inconsciente: los significantes del deseo.
Pero hay un más allá de lo terapéutico, de lo que sería el alivio del síntoma, el bienestar del sujeto. Este "más allá" es el encuentro siempre fallido-por lo tanto logrado-con lo que es del orden de lo real, de lo imposible, con la causa perdida. Freud nos previene contra el "furor curandis", porque el forcejeo imaginario alrededor del bien cierra los caminos que conducen al encuentro con lo real del sexo-que va a aparecer siempre bajo la forma de lo traumático, de lo inasimilable-.
III)Freud plantea que el objetivo de la cura consistente en "hacer consciente lo inconsciente", se efectúa en paralelo con el hecho de cegar las lagunas de la historia. Esto nos indica que el objeto del psicoanálisis es el Sujeto de la Historia. Pero un sujeto "agujereado", dividido por las fallas del significante. El trabajo de un análisis no es otro que el de la reescritura de esas "lagunas" o "agujeros" de la historización.
Fundación Psicoanalítica Madrid/1987